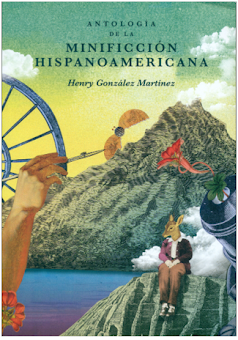Durante los meses finales de su vida, escribió el libro Antología de la minificción hispanoamericana, constituido por breves estudios históricos acerca de la minificción en cada uno de los países de Hispanoamérica y cuatro creaciones contemporáneas de cada país.
Conmemorando los cinco años de la muerte de Henry, hemos tomado de ese último libro —publicado póstumamente— la siguiente muestra de minicuentos de la península ibérica.
La tradición
Juan Pedro Aparicio (España)
El bombero se encarama a lo más alto de la escalera de socorro. La mujer, una mujer joven, le tiende sus manos entre toses y lágrimas desde el hueco de la ventana. Tiene los ojos azules y el pelo muy corto. “¿Hay alguien contigo?” —pregunta el bombero, mientras intenta sujetarla con una correa.
Ella parece no entender y le mira aturdida, una mirada en la que, más allá del pánico, hay curiosidad y sorpresa, como extrañada de conocerle en situación tan extrema. “No. Nadie —dice por fin—. Estoy sola”. El bombero termina de sujetarla y ella se le abraza.
Inician el descenso fuertemente entrelazados. Es entonces cuando nota que apenas respira, intoxicada por el humo que ha llenado sus pulmones.
“Tranquila, tranquila”, le dice, y mientras baja con cuidado, pero deprisa, imagina lo que sería su vida al lado de ella, tan guapa y tan dulce, porque ya antes de llegar al suelo se le ha declarado y se han casado y han tenido 2 hijos y están siendo muy felices.
Desgraciadamente, los servicios médicos que esperan abajo nada pueden hacer por ella y cuando el bombero llega a su casa y su mujer se interesa por él, siente que ya no la quiere, que la ha engañado con otra, y decide pedirle el divorcio.
Naturaleza muerta
Rui Manuel Amaral (Portugal)
El artista quería pintar una naturaleza muerta con naranjas. Las naranjas, sin embargo, no estaban quietas e insistían en juntarse en pareja para bailar el tango. Tras varios intentos, el artista se dio por vencido y recogió los pinceles en el bote, refunfuñando algo de lo que sólo se distinguió notoriamente un “¡Caray, no hay derecho!”. A continuación, y mientras las naranjas bailaban el tango, preparó una infusión de melisa, que acompañó con algunos pastelitos de coco. Afortunadamente, los pastelitos no le ofrecieron resistencia. Estaban realmente muertos.
Eros y tábanos
Carmela Greciet (España)
—Llévame a los acantilados —le pidió su novia al empleado de la funeraria.
Él, complaciente, arrancó el coche fúnebre y atravesaron la ciudad rumbo a la costa. Ya habían rebasado las afueras, cuando ella se quitó la blusa:
—Te espero ahí detrás —dijo, pasando entre los asientos. A la luz del atardecer, sus senos oscilaron como dos frutos cálidos.
Durante las obligadas esperas de su jornada de trabajo, él había ido desgranando con disimulo ramos y coronas de los difuntos transportados, dejando la carroza funeraria convertida en un lecho de flores.
Ahora, en el retrovisor, mientras ascendían por las estrechas carreteras, la contempló allí tendida, desnuda toda ya, sonriente, bellísima, con sus largos cabellos esparcidos…, pero cuando llegaron a lo más alto, vio con sorpresa que a ella se le mudaba el gesto y empezaba a gritar dando manotazos:
—¡Tábanos! ¡Hay tábanos! —se podía oír su zumbido oscuro y pegajoso.
De inmediato, paró el coche y se bajó con intención de abrir el portón trasero para liberarla, pero sólo pudo esbozar un ademán ridículo en el aire, pues se había olvidado de echar el freno de mano y el vehículo, con ella dentro, se le estaba yendo, se le había ido ya, de hecho, ladera abajo.
Y aunque corrió detrás para alcanzarla, apenas tuvo tiempo de ver tras el cristal su bello rostro aterrado y, después, al fondo del abismo de la noche, contra las rocas del acantilado, aquel estallido colosal de fuego y flores.
Sin título
Joana Bértholo (Portugal)
Había una infinidad de cosas bellas e infinitamente fascinantes en el Mundo sobre las cuales ella podía escribir. Pero el día en que iba a escribir algo muy interesante sobre la cuarta pierna de los trípodes, le dieron ganas de ir a nadar. La noche en que iba a escribir una entrada violenta en su diario sobre el fin de una relación, se quedó viendo una peli en blanco y negro, mientras zampaba helado de stracciatella. La mañana en que se despertó anhelando escribir sobre la memoria de los olores de su infancia, tuvo un examen en la facultad. El día en que iba a salirle un poema impresionista e impresionante sobre la banalidad, fue a correos por un encargo para su madre. Cuando fue atrapada por un innovador ensayo sobre la estética de los transportes públicos, ganó entradas dobles para ir al cine en un concurso de radio; invitó a un amigo. Había una infinidad de cosas susceptibles de escribirse en el Mundo sobre las cuales ella podía llenar hojas y cuadernos con todo el talento. Pero era el propio Mundo el que no la dejaba.
Convivencia
José María Merino (España)
La primera vez que lo oí, pensé que alguien había entrado en casa. Eran las siete de la tarde, mi mujer se había ido al cine con unas amigas, yo estaba en la sala leyendo el periódico y me llegó su murmullo desde el otro lado del piso. Me levanté: al fondo del pasillo, tras la puerta abierta de mi estudio, brillaba la lámpara de la mesa y una voz tarareaba una melodía familiar. Me quedé escuchándola hasta descubrir que el causante del tarareo era yo mismo: me había quedado allí, a pesar de haberme ido a la sala. Muy turbado por el incidente, regresé a la sala y permanecí escuchando el tarareo hasta que se le extinguió. Volví a mi estudio: la lámpara estaba apagada y no había nadie.
Unos días después, otra tarde en la que también mi mujer estaba ausente, se repitió el fenómeno: esta vez me encontraba en mi estudio, enfrentado al ordenador, cuando empecé a oír la televisión en la sala. Desde el pasillo, vislumbré mi propio bulto sentado en el sofá, con el periódico en las manos.
Ahora, cuando me encuentro solo en casa, soy consciente de estar en la sala o en el estudio, pero sé que, al mismo tiempo, me encuentro en otro lugar. Mi temor inicial se ha ido apaciguando, pero permanezco sin moverme hasta que mi ruido en otro sitio se extingue y la luz se apaga, horrorizado de que algún día podamos encontrarnos yo y yo.
Plegar
Adília Lopes (Portugal)
Había un espejo en el Paraíso. Estaba cubierto por una tela. Dios había prohibido a Adán y a Eva destapar el espejo. Pero Eva destapó el espejo. Se reconoció a sí misma de inmediato. Se vio fea y machucha. “No me gusto”, dijo a sí misma. “Adán no me quiere”. Por ello, Dios se enfadó con Eva.
Adán también se reconoció en el espejo. Pero Adán era Narciso y sabía que era Narciso. Constató inmediatamente que en el Paraíso hacía falta la Fundación Adán.
Dios acabó con Adán, con Eva y con las tinieblas. Rompió el espejo en 2 y dispuso las 2 mitades una frente a la otra, paralelas la una a la otra. Y así dejó el paraíso en un infierno.
Agradecimiento
Julia Otxoa (España)
Hortensia Salazar recogió de la tintorería el abrigo rojo que días atrás había dejado para limpiar. El abrigo traía en su bolsillo izquierdo una pequeña carta dirigida a ella. Se le invitaba a acudir a una misteriosa cita en la playa, el martes doce a las tres de la tarde.
La dama, picada por la curiosidad, acudió a la cita y esperó por espacio de tres horas largas. Cuando, cansada e indignada, se disponía a marcharse, un niño le entregó otra carta de color verde. En ella, el misterioso personaje, que firmaba con las iniciales A. Z., se excusaba por no haberse presentado y la volvía a convocar para dentro de siete días en los jardines de la catedral.
Hortensia Salazar guardó fidelidad ininterrumpida, durante más de veinte años, a los sucesivos requerimientos, a pesar de que a ellos jamás acudió nadie.
Gracias a la diversidad geográfica de las citas, la paciente dama llegó a conocer perfectamente todos los rincones de su ciudad. Y cuando murió, ya centenaria, lo hizo quedando profundamente agradecida a aquel desconocido que durante tantos años había llenado su existencia, manteniendo viva en ella la llama de la pasión por lo ignoto e inasequible.